EL TAMAÑO SÍ IMPORTA /Hoenir Sarthou:/ Voces Semanario
Hay noches (en general escribo de noche) en que uno se siente abrumado por dos sensaciones opuestas. Por un lado, las cosas que nos ocupan los días: el video íntimo de Ignacio Alvarez, la situación familiar del sirio Diyab, los ataques a las opiniones de artistas sobre política o sexo (como si hubiera dudas de su derecho a tenerlas y a emitirlas), la última gracia de Tinelli, los tironeos del gobierno para cubrir un presupuesto irreal, las bravatas de una oposición que no ofrece nada distinto y la pobreza del fútbol local, despiertan en las redes sociales furibundas condenas morales, tan terminantes como sin consecuencias. Por otro lado, la sensación de que lo verdaderamente importante, lo crucial de lo que nos pasa y nos pasará, está fuera de nuestro alcance.
Esta nota es, en parte, consecuencia de varias conversaciones que tuve durante la semana. Tres personas, hablando sobre temas diversos, describieron en forma muy similar lo que sentían: “Estamos en el país del como sí”, me dijo una amiga refiriéndose a su trabajo: “En mi oficina hacemos como si trabajáramos, pero en todos lados es igual, los políticos hacen como si gobernaran, los médicos hacen como si curaran, los profesores hacen como si enseñaran y los policías hacen como si persiguieran a los delincuentes”. Otras dos personas me dijeron casi lo mismo con diferentes palabras: “Acá nadie está pa nada”, me dijo un ex compañero de liceo, “todos hacemos viru viru pero nadie está pa nada”. Y un tercero, viéndome medio enojado por cosas que no vienen a cuento, me dijo: “No te calientes, ¿sabés qué es lo único que de verdad le importa a la gente? Los puntos que van a conseguir en (no recuerdo si dijo OCA o ABITAB)”.
Seguramente mucha gente intenta tomarse en serio lo que hace, está dispuesta a comprometerse para que las cosas salgan bien y se preocupa por asuntos más importantes que los puntos de OCA o de ABITAB. Pero hay algo real en lo que dijeron esas tres personas. Hay en el clima colectivo la difusa sensación de que las cosas “no marchan bien”.
CUESTIÓN DE BRÚJULA
No me refiero a la disconformidad de los dirigentes y votantes de la oposición con la gestión de gobierno. Me refiero a algo más profundo. A un malestar que no depende mucho de la adhesión partidaria ni de lo inmediato y concreto, un desánimo relacionado con la falta de expectativas, o de confianza en los sueños que como sociedad podemos plantearnos.
Hay un hecho objetivo: varias áreas vitales del país no funcionan como deberían y son productoras de desesperanza.
En la economía, por ejemplo, todos sabemos que terminó un ciclo de buenos precios y que el “achique” –que ya está ocurriendo, tanto en el Estado como en la actividad privada- nos agarra sin demasiadas previsiones y con muchos problemas sin resolver o resueltos “con alfileres”, como ocurre con los salarios, que son mayoritariamente bajos (más de la mitad de los trabajadores ganan menos de $20.000) y pueden quedar sumergidos ante cualquier zozobra económica.
Pero el disfuncionamiento comprende también la enseñanza, la administración pública, el sistema político, la seguridad ciudadana y, menos perceptible todavía, el sistema de salud.
Los problemas prácticos en sí mismos no tienen por qué producir desánimo o desesperanza. Cuando se sabe qué se quiere y hacia dónde se va, se los encara y se los corrige. Otra cosa es cuando no se sabe –cuando colectivamente no se sabe- qué se quiere y hacia dónde se va. Entonces cunden la parálisis y el desánimo.
No le voy a dar más vueltas. El centro del problema es que, como sociedad, no tenemos un proyecto compartido.
No es que no haya proyecto. Lo hay. Pero no lo diseñamos nosotros y no podemos sentirlo como propio. En realidad, sin discutirlo ni conocerlo cabalmente, el Uruguay se esfuerza en acoplarse a un sistema económico global que no nos contempla y que trae aparejadas consecuencias enormes en lo social, en lo político y en lo cultural. Es una decisión tomada en silencio, sin decirlo. Una decisión de quienes manejan la economía y de algunos gobernantes que los dejan hacer.
LOS NIETOS DE RICO MAC PATO
¿Se acuerdan de la imagen de millonario que nos vendió Disney, del viejo amarrete que guardaba su dinero en una bóveda y se zambullía en él para recrearse?
Bueno, olvidémonos de esa imagen. Algunos de los Rico Mac Pato actuales son también muy viejos. Es el caso de George Soros y de David Rockefeller, cabezas visibles –y hasta donde se sabe pensantes- de poderosos conglomerados de empresas, financieras, comerciales e industriales. Ellos, sus socios, sus familias y sus gerentes controlan enormes fortunas de muchos billones de dólares, mayores que la riqueza de muchos países. Tienen intereses en la banca, el petróleo, la química, la agricultura y la especulación inmobiliaria (es difícil decir en qué no tienen intereses). Pero lo que realmente los caracteriza es que son el paradigma de un nuevo tipo de “poderoso”. Son pioneros en descubrir la importancia del poder ideológico. Y no me refiero sólo a que sean ideólogos de los intereses de su propia clase social. Me refiero a que han descubierto y llevado a la práctica la posibilidad de generar y financiar también, a través de sus fundaciones y donaciones, las ideas de quienes pretenden oponérseles.
Esa ideología es conocida. Podríamos bautizarla como “la teoría de la impotencia”. Entre sus mandamientos están: 1) Los Estados nada pueden hacer por sí mismos y deben depender de la iniciativa e inversión privada, en lo posible externa. 2) La función de los Estados es abrirse al mercado y crear clima favorable para recibir inversión privada externa. 3) El mercado se regula a sí mismo y cualquier intervención en él es ruinosa. 4) Los Estados deben atender la situación de los excluidos del modelo económico, transfiriéndoles recursos para asegurar la paz social. 5) La enseñanza debe ser pensada en función de la vida económica, es decir “orientada hacia el mercado de trabajo”. 6) Existen criterios técnicos de gestión que no deben ni pueden ser discutidos; una gestión “moderna” debe adecuarse a esos criterios de gobernanza, generalmente contenidos en “protocolos de buenas prácticas”. 7) El interés de las personas (ya no ciudadanos) no debe ser discutir o intervenir en decisiones “técnicas” sino gozar de un grado creciente de derechos y de un nivel adecuado de consumo.
Todo eso es conocido. Pero hay más. La producción intelectual y la investigación académica del mundo están hoy condicionadas por la financiación, directa o indirecta, de fundaciones (he citado a las de Soros y Rockefeller por ser paradigmáticas, pero están lejos de ser las únicas) que responden a ese esquema de pensamiento. Así, la investigación en ciencias sociales está cada vez menos dedicada al estudio de la estructura de la sociedad y más volcada al desarrollo de reivindicaciones identitarias, de género, de raza, de orientación sexual y de discapacidad, con un diagnóstico también global de la realidad y las mismas recetas para Sudáfrica y el Sur de los EEUU que para Suecia o el Uruguay.
La información es otra área en que este modelo de pensamiento global campea. En parte produciendo información condicionada, y en parte abrumándonos con tal cantidad de impactos informativos, en que se iguala lo importante con lo nimio, que resulta imposible decodificarlos y asumirlos. Paradójicamente, nunca estuvimos tan informados y nunca entendimos menos el mundo en el que vivimos.
No son necesarias teorías conspirativas para explicar estas políticas. No se requiere un cónclave de perversos para pergeñarlas. Quizá sea simplemente una cuestión de tamaño. La acumulación de capital y el crecimiento de ciertas corporaciones transnacionales es tan enorme que inevitablemente se convierte en poder político e ideológico. Hay una lógica de la acumulación y reinversión de dinero que lleva inevitablemente a la posibilidad de acondicionar al mundo a los propios intereses. En eso estamos.
UNA POBRE Y OSCURA REPUBLIQUITA
Hace muchos años, cuando se discutía la ley de ocho horas de trabajo, un destacado opositor blanco se burló de José Batlle y Ordóñez acusándolo de pretender introducir esas reformas revolucionarias, que no existían en otras partes del mundo, “en una pobre y oscura republiquita”.
Batlle y Ordóñez, polemista temible, le contestó: “Seremos una pobre y oscura republiquita pero tendremos leyecitas adelantaditas”. Y la burla en diminutivo se volvió contra el burlador.
Bien, el objetivo de esta nota es proponer, como objeto de pensamiento, la necesidad de concebir, desde esta “pobre y oscura republiquita”, ideítas alternativitas a ese modelo de pensamiento global.
Me dirán que es imposible. Yo no lo creo. No hay tareas imposibles si se cuenta con tiempo, inteligencia y decisión.
¿Contamos con eso?
Esta nota es, en parte, consecuencia de varias conversaciones que tuve durante la semana. Tres personas, hablando sobre temas diversos, describieron en forma muy similar lo que sentían: “Estamos en el país del como sí”, me dijo una amiga refiriéndose a su trabajo: “En mi oficina hacemos como si trabajáramos, pero en todos lados es igual, los políticos hacen como si gobernaran, los médicos hacen como si curaran, los profesores hacen como si enseñaran y los policías hacen como si persiguieran a los delincuentes”. Otras dos personas me dijeron casi lo mismo con diferentes palabras: “Acá nadie está pa nada”, me dijo un ex compañero de liceo, “todos hacemos viru viru pero nadie está pa nada”. Y un tercero, viéndome medio enojado por cosas que no vienen a cuento, me dijo: “No te calientes, ¿sabés qué es lo único que de verdad le importa a la gente? Los puntos que van a conseguir en (no recuerdo si dijo OCA o ABITAB)”.
Seguramente mucha gente intenta tomarse en serio lo que hace, está dispuesta a comprometerse para que las cosas salgan bien y se preocupa por asuntos más importantes que los puntos de OCA o de ABITAB. Pero hay algo real en lo que dijeron esas tres personas. Hay en el clima colectivo la difusa sensación de que las cosas “no marchan bien”.
CUESTIÓN DE BRÚJULA
No me refiero a la disconformidad de los dirigentes y votantes de la oposición con la gestión de gobierno. Me refiero a algo más profundo. A un malestar que no depende mucho de la adhesión partidaria ni de lo inmediato y concreto, un desánimo relacionado con la falta de expectativas, o de confianza en los sueños que como sociedad podemos plantearnos.
Hay un hecho objetivo: varias áreas vitales del país no funcionan como deberían y son productoras de desesperanza.
En la economía, por ejemplo, todos sabemos que terminó un ciclo de buenos precios y que el “achique” –que ya está ocurriendo, tanto en el Estado como en la actividad privada- nos agarra sin demasiadas previsiones y con muchos problemas sin resolver o resueltos “con alfileres”, como ocurre con los salarios, que son mayoritariamente bajos (más de la mitad de los trabajadores ganan menos de $20.000) y pueden quedar sumergidos ante cualquier zozobra económica.
Pero el disfuncionamiento comprende también la enseñanza, la administración pública, el sistema político, la seguridad ciudadana y, menos perceptible todavía, el sistema de salud.
Los problemas prácticos en sí mismos no tienen por qué producir desánimo o desesperanza. Cuando se sabe qué se quiere y hacia dónde se va, se los encara y se los corrige. Otra cosa es cuando no se sabe –cuando colectivamente no se sabe- qué se quiere y hacia dónde se va. Entonces cunden la parálisis y el desánimo.
No le voy a dar más vueltas. El centro del problema es que, como sociedad, no tenemos un proyecto compartido.
No es que no haya proyecto. Lo hay. Pero no lo diseñamos nosotros y no podemos sentirlo como propio. En realidad, sin discutirlo ni conocerlo cabalmente, el Uruguay se esfuerza en acoplarse a un sistema económico global que no nos contempla y que trae aparejadas consecuencias enormes en lo social, en lo político y en lo cultural. Es una decisión tomada en silencio, sin decirlo. Una decisión de quienes manejan la economía y de algunos gobernantes que los dejan hacer.
LOS NIETOS DE RICO MAC PATO
¿Se acuerdan de la imagen de millonario que nos vendió Disney, del viejo amarrete que guardaba su dinero en una bóveda y se zambullía en él para recrearse?
Bueno, olvidémonos de esa imagen. Algunos de los Rico Mac Pato actuales son también muy viejos. Es el caso de George Soros y de David Rockefeller, cabezas visibles –y hasta donde se sabe pensantes- de poderosos conglomerados de empresas, financieras, comerciales e industriales. Ellos, sus socios, sus familias y sus gerentes controlan enormes fortunas de muchos billones de dólares, mayores que la riqueza de muchos países. Tienen intereses en la banca, el petróleo, la química, la agricultura y la especulación inmobiliaria (es difícil decir en qué no tienen intereses). Pero lo que realmente los caracteriza es que son el paradigma de un nuevo tipo de “poderoso”. Son pioneros en descubrir la importancia del poder ideológico. Y no me refiero sólo a que sean ideólogos de los intereses de su propia clase social. Me refiero a que han descubierto y llevado a la práctica la posibilidad de generar y financiar también, a través de sus fundaciones y donaciones, las ideas de quienes pretenden oponérseles.
Esa ideología es conocida. Podríamos bautizarla como “la teoría de la impotencia”. Entre sus mandamientos están: 1) Los Estados nada pueden hacer por sí mismos y deben depender de la iniciativa e inversión privada, en lo posible externa. 2) La función de los Estados es abrirse al mercado y crear clima favorable para recibir inversión privada externa. 3) El mercado se regula a sí mismo y cualquier intervención en él es ruinosa. 4) Los Estados deben atender la situación de los excluidos del modelo económico, transfiriéndoles recursos para asegurar la paz social. 5) La enseñanza debe ser pensada en función de la vida económica, es decir “orientada hacia el mercado de trabajo”. 6) Existen criterios técnicos de gestión que no deben ni pueden ser discutidos; una gestión “moderna” debe adecuarse a esos criterios de gobernanza, generalmente contenidos en “protocolos de buenas prácticas”. 7) El interés de las personas (ya no ciudadanos) no debe ser discutir o intervenir en decisiones “técnicas” sino gozar de un grado creciente de derechos y de un nivel adecuado de consumo.
Todo eso es conocido. Pero hay más. La producción intelectual y la investigación académica del mundo están hoy condicionadas por la financiación, directa o indirecta, de fundaciones (he citado a las de Soros y Rockefeller por ser paradigmáticas, pero están lejos de ser las únicas) que responden a ese esquema de pensamiento. Así, la investigación en ciencias sociales está cada vez menos dedicada al estudio de la estructura de la sociedad y más volcada al desarrollo de reivindicaciones identitarias, de género, de raza, de orientación sexual y de discapacidad, con un diagnóstico también global de la realidad y las mismas recetas para Sudáfrica y el Sur de los EEUU que para Suecia o el Uruguay.
La información es otra área en que este modelo de pensamiento global campea. En parte produciendo información condicionada, y en parte abrumándonos con tal cantidad de impactos informativos, en que se iguala lo importante con lo nimio, que resulta imposible decodificarlos y asumirlos. Paradójicamente, nunca estuvimos tan informados y nunca entendimos menos el mundo en el que vivimos.
No son necesarias teorías conspirativas para explicar estas políticas. No se requiere un cónclave de perversos para pergeñarlas. Quizá sea simplemente una cuestión de tamaño. La acumulación de capital y el crecimiento de ciertas corporaciones transnacionales es tan enorme que inevitablemente se convierte en poder político e ideológico. Hay una lógica de la acumulación y reinversión de dinero que lleva inevitablemente a la posibilidad de acondicionar al mundo a los propios intereses. En eso estamos.
UNA POBRE Y OSCURA REPUBLIQUITA
Hace muchos años, cuando se discutía la ley de ocho horas de trabajo, un destacado opositor blanco se burló de José Batlle y Ordóñez acusándolo de pretender introducir esas reformas revolucionarias, que no existían en otras partes del mundo, “en una pobre y oscura republiquita”.
Batlle y Ordóñez, polemista temible, le contestó: “Seremos una pobre y oscura republiquita pero tendremos leyecitas adelantaditas”. Y la burla en diminutivo se volvió contra el burlador.
Bien, el objetivo de esta nota es proponer, como objeto de pensamiento, la necesidad de concebir, desde esta “pobre y oscura republiquita”, ideítas alternativitas a ese modelo de pensamiento global.
Me dirán que es imposible. Yo no lo creo. No hay tareas imposibles si se cuenta con tiempo, inteligencia y decisión.
¿Contamos con eso?
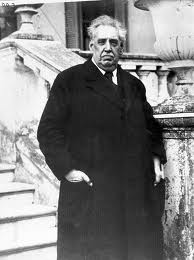

Comentarios
Publicar un comentario