Acuérdate por J.J. Ferrite
Acuérdate de Urbano Gómez, hijo de don Urbano, nieto de Dimas, aquél que dirigía las pastorelas y que murió recitando el “rezonga ángel maldito” cuando la época de la gripe. De esto hace ya años, quizá quince. Pero te debes acordar de él. Acuérdate que le decíamos… dejé a Rulfo a un costado, cebé un amargo y me distraje en escuchar los ladridos que se escuchaban para el lado de la tosquera.
La jauría sin dueño ni raza que se precie, pocos que se apiaden de ella (incluidos los veterinarios) Así, los canes abandonados a su suerte tampoco escapan a las generales de la ley, y deambulan por los suburbios buscando una sombra amiga.
Los nubarrones se arraciman sobre el río presagiando lluvias, mientras el calor flecha la testa de los ancianos y achicharra las hojas de la morera. La sombra del parral resulta un bálsamo para los caprichos de febrero, lluvioso por las mañanas, sol abrazador a la primera tarde y el aire, sin pizca de brisa, asfixiante desde la hora del atardecer.
El ensueño me envolvió después del mal dormir a la noche.
A intervalos, respirando con dificultad posaba la mirada en la techumbre de la parra, hasta retornar a la calma, dando lugar a la plácida somnolencia.
Las cosas se habían precipitado de modo solapado, nadie lo previó salvo los adivinos o los altos sacerdotes. Primero, el cielo nocturno se encendió con furiosos anaranjados y durante algunos días el humo y el hollín impusieron el orden de las tinieblas.
Los recuerdos estaban todavía frescos entre los pobladores, cuando las langostas asolaron los trigales y las ranas, entre otras alimañas, se multiplicaban en los bajíos del gran río y a una, invadían los pozos y las acequias, los templos y los cementerios.
El extraño anciano me habló de las Cartas de Amarna, aquellas tablillas que contenían la correspondencia entre la corte egipcia y los otros estados vecinos. Allí, dijo con la impronta de los antiguos sabios, revelan acerca de una plaga que se habría difundido desde Canaán al reino hitita y de allí a Chipre y Akhetatón, la capital de Egipto.
Cuando su habla refirió a las pulgas y otros parásitos, me desperté sobresaltado pero lúcido, como para recorrer a mí alrededor con ojos de espanto.
A lo lejos, los perros ladraban.
Sorbí la bombilla con fruición.
¿A qué artilugio mágico recurría aquel anciano de lengua extraña como para yo entenderlo?
¿Acaso fuese un viajero extraviado en el tiempo, poseedor de otros conocimientos?
¿Quizá un relator o escriba de su tiempo, advirtiendo la repetición del pasado en clave de fatalidad?
Unas gotas repiquetearon sobre el parral y en mi ensueño temí la vuelta a las pesadillas.
(espacio)
No pude evitar de recordar la sentencia de mi vecino, Singular Barandu, paraguayo nacido en Ybycui.
Obrero naval, hijo, nieto y bisnieto de herreros. Singular se ufanaba de haber trabajado en los astilleros de la Isla Maciel, hasta la debacle los noventa…
Tataranieto de Segundo Barandu, carrero de la fundición de fierro en épocas del padre del Mariscal, de cuando las flotas extranjeras bloquearon el comercio con su país. De entonces, como un imperativo de vida o muerte, nació La Rosada, la Fábrica Nacional de Fierro.
Y los desastres de la guerra, allí nomás, en la tierra de Segundo Barandu y su descendencia. La fundición fue demolida a cañonazos por los brasileros, cuando la triunfante invasión aliancista recién comenzaba…
Quede claro, afirmaba Singular, a los paraguayos se les prohibió a sangre y fuego contar con sus propias industrias, su ferrocarril, la flota mercante y de guerra.
Pero, afirmaba Singular, allá decían que a los males de la más grande guerra en territorio de nuestra américa, que tanto en las trincheras del Cuadrilátero como en el campamento general de los invasores, sin ser convidada, hizo su aparición un enemigo invisible.
La cólera.
¿Qué será de la vida de Singular Barandu?
Se fue a sus pagos, más o menos a esta altura del verano, hace ya un año.
Y desde entonces, ni noticias…
El sargento americano secó el sudor de su frente y me miró como un sargento mira al subalterno. Recién entonces, dijo que él y sus soldados se embarcaban rumbo a Francia, el escenario de la Gran Guerra; con el cielo surcado por el gas mostaza y la tierra violada por las infectas trincheras.
Los jóvenes reclutas, arrumbados en las bodegas de los mercantes se las ideaban para recostarse en las literas dispuestas para la ocasión. Emprendían la travesía a tierras extrañas con el recelo de los novatos, pero esa vez, con desmedido desgano.
Posteriormente, después de largos meses de combate, el sargento con la fatiga a cuestas y la barba crecida de tres días, me advertía en tono confidencial, que dos fantasmas asolaban a los europeos y los americanos, los presidentes y generales al mando. Y la peste de los pollos.
Pero de ésta, no salieron indemnes ni la realeza, ni obispos, ni celebridad alguna. Daba lo mismo fuese hombre o mujer, la fiebre había alcanzado con su mano huesuda a sujetos como Guillermo II de Alemania, al primer ministro británico Lloyd George y al mismísimo presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson. Los allegados cercanos a Wilson, dijeron que al regresar del viejo continente, el presidente ya no era el mismo, recluido entre el silencio y los desvaríos discursivos frente al espejo.
Entreabrí un ojo notando que apenas lloviznaba.
Es cierto, no estaba descansando bien, pero tampoco sabía a qué atribuirlo. A mi edad, capaz que por dormir sin frazada.
No dormía profundamente. ¿Pero qué persona inquieta, curiosa o enamorada, no se dejaría llevar, sin fármacos, ni alcohol, ni drogas, a la deriva de sus propios sueños?
Al fin, esta vez aferrado a un bastón en lugar del Springfield M1903, el sargento sentado en el jardín del hospital militar, el pelo corto y bien rasurado, reconoció con tristeza que al terminar la guerra, de su pelotón sobrevivieron unos pocos y al regresar a casa, pasados algunos meses contaban con muchos menos camaradas…
Lo de “gripe española”, dijo el sujeto, fue consecuencia de la censura en los países beligerantes y un rumor fundado que se hizo en Madrid, primero los síntomas y después las noticias. Miraron al otro lado de los Pirineos, pero el contagio ya estaba desatado.
¿Quién es usted? pregunté somnoliento.
Soy J. Dos Passos, chofer de ambulancia en Francia y periodista.
Usted sabrá, dijo el sujeto con pesar, que la verdad es la primera víctima de la guerra.
Sin vacunas para protegerse contra la infección por la peste y sin antibióticos, la gripe se cobró la vida de cincuenta millones de personas, cinco veces más fallecidos que los registrados en la Gran Guerra.
Quise responder, preguntar, pero no pude articular una palabra, apenas un rictus en la boca propio del que agoniza.
Me reincorporé de un salto.
La pandemia no dejó intacta prácticamente ninguna región del mundo, fueron las últimas palabras que recuerdo del señor Dos Passos.
(espacio)
Enciendo un cigarrillo, mientras pierdo la mirada en la lluvia y me consumo en la espera.
Se sabe que no terminan… ¿Pero cuando empezaron estos sucesos que desquician la mente y el espíritu de los humanos?
Dicen los escépticos, que faltar a la verdad abre el laberinto de una mentira seguida de otra, y otra… multiplicándose así hasta el infinito. Un laberinto malsano y sin salida…
Recuerdo el estado de confusión en que caí a los ocho años, cuando la maestra Bibi me felicitó por responder acertadamente a su pregunta. Pero haciendo el comentario, que Cristóbal Colón era un nombre adulterado, derivado de Cristoforo Colombo, un mareante nacido en Génova. Entonces, sentí que el piso se movía a mis pies…
Colombo, dijo mi maestra, desembarcó en una isla solitaria en medio de la nada, y para su asombro, en las playas se encontraron con otros humanos, también asombrados.
Los navegantes del siglo XVI, demostraron la redondez de la tierra, (que no es plana como suponían los antiguos), cuando circunvalando los mares, de este a oeste, volvieron al puerto de partida.
¿Fin de la historia…?
Siento la braza del cigarrillo chamuscando mis dedos y me despierto.
Paisaje de mi barrio Las Retamas. El cielo plomizo, las nubes de mosquitos y el grito de los horneros como una señal de alarma, el libro de Rulfo a un costado y el mate frío.
Vuelta a calentar agua, cambiar la yerba y agregar un chorro de ginebra en la primera cebada. Los elementos parecen disputar la primacía del calor o el frescor, en un tironeo sin principio ni fin. Y uno aquí, en un punto del cosmos, esperando…
Me siento aplastado por el óleo de gran tamaño, por el marco tallado y repujado con láminas en pan de oro, por el silencio sobrenatural del museo.
Me sofoco y prometo a dejar el cigarrillo, una mentira que de inmediato me despabila. Sigo en casa…
La mujer en la medianía de la juventud sonríe de modo amigable y me observa con los ojos entreabiertos bajo un mechón de pelo, coloreado añil centella. De algún modo me sentí intimidado, como algunas figuras del gran cuadro del descubrimiento.
Son mis diez minutos de descanso, dijo Atenea Figari, según pispié en el plástico abrochado al bolsillo de la chaqueta.
Parece que usted no es de aquí, continuó la mujer con una sonrisa. No piense que estoy tramando un conjuro, pero este óleo en particular merece un rodeo para desentrañar la verdad y el ocultamiento en su propuesta.
El pintor y sus ayudantes hicieron lo suyo y la factura está a la vista. Irreprochable, dijo con mirada experta.
Pero detrás del plano figurativo, el mecenas paga por lo simbólico… en ocasiones, por lo que no se ve.
Me sentí desnudo, siempre creí que el buen arte no requería de explicaciones, pero aquí estaba ella, como salida de un catálogo de diosas exóticas.
Le cuento, dijo la Figari con impronta coloquial mientras me convidaba con un chicle, sabor a hierbas selváticas.
Le sugiero que observe, así como quién mira los pájaros, con detenimiento.
Se preguntará porque hago esto. Usted me cae bien… me recuerda a mi padre.
No, murió joven.
Prosigo, los personajes están en shock, observándose sin parámetro cultural alguno, salvo reconocerse como ejemplares de la especie humana, y quizás, no todos…
Los isleños están agrupados en su propia y recelosa expectativa, bajo la fronda engañosa de los trópicos. Los recién llegados también se agrupan, a dos pasos de la chalupa y el mosquete a mano. Usted verá, que dos personajes se destacan en primer plano.
El fraile alzando la cruz, y en ladina actitud Colombo, empuñando la espada medieval de dos filos. Oculto en cambio, que la preocupación de los mareantes eran la sed, el hambre que le carcomía las entrañas y sobrevivir al escorbuto.
Atenea Figari me miró como sólo saben hacerlo las licenciadas en artes visuales.
Interesante, atiné a decir, temiendo el eco de una palabra por demás inconsistente.
Me sigue, dijo. Aventurémonos a disipar el misterio de lo que no se muestra.
Las intenciones de los extranjeros no están en el cuadro todavía de manifiesto…
Un arma determinante diezmaría en pocas décadas a los pueblos originarios.
La miré sin comprender. Posé la mirada en mis zapatos gastados hasta la vergüenza.
La peste hizo estragos… la sífilis y la viruela, bajaron de los barcos y los estrafalarios caballos que la propagaban se cobraron millones de víctimas.
La otra peste española, murmuré bajo la media luz del parral.
Retomé el mate con ginebra y la lectura.
Acuérdate de Urbano Gómez, hijo de don Urbano, nieto de Dimas, aquél que dirigía las pastorelas y que murió recitando el “rezonga ángel maldito” cuando la época de la gripe.
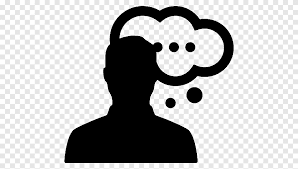

Comentarios
Publicar un comentario